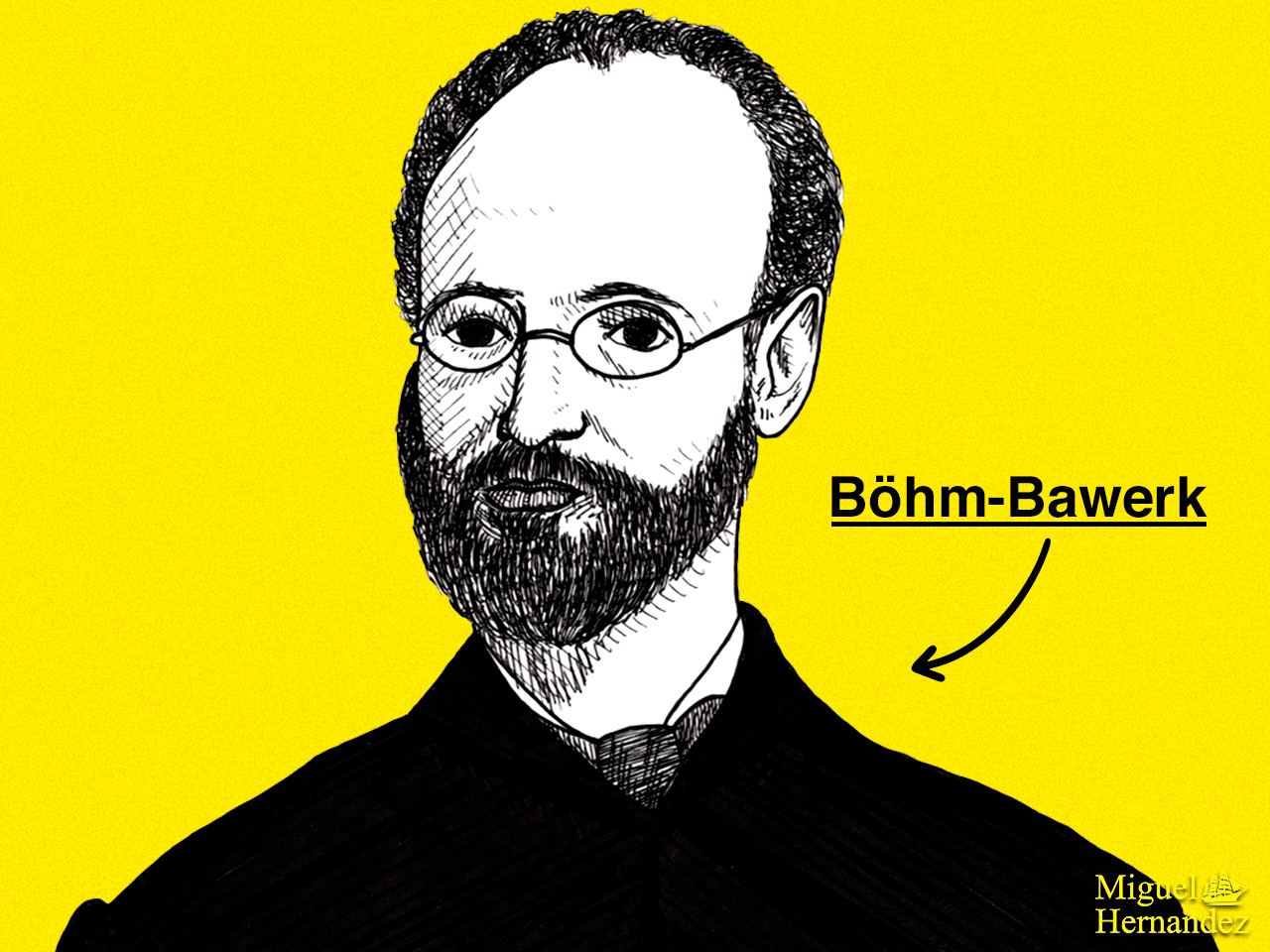El origen de la guerra cultural contra la economía
Crítica profunda a la ideologización de la ciencia económica. ¿Cómo la guerra cultural ha transformado universidades, medios y políticas públicas? Volver al pensamiento económico clásico es urgente.
¿Está la ciencia económica bajo ataque ideológico?
Durante años vi la economía con la esperanza de comprender mejor los mecanismos que mueven a la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui notando una tendencia inquietante: la ciencia económica, que debería ser una herramienta objetiva para analizar la realidad, ha sido gradualmente colonizada por agendas ideológicas. En lugar de buscar verdades empíricas, muchos economistas hoy parecen más interesados en reafirmar los dogmas de moda.
Este fenómeno no es menor. Lo veo constantemente en debates públicos, en planes gubernamentales y, sobre todo, en las universidades: la economía ya no se enseña como una disciplina basada en la lógica de la acción humana y los incentivos, sino como una especie de ingeniería social supeditada a objetivos políticos. La pregunta ya no es "¿funciona esta política?", sino "¿es esta política moralmente correcta desde una ideología en particular?".
Este cambio ha hecho que términos como "redistribución", "justicia social", "equidad" o "intervención necesaria" se usen como justificativos absolutos, sin importar sus consecuencias reales en el bienestar de las personas. Y lo más preocupante es que cuestionar estas ideas es visto como herejía. El resultado es una economía menos científica y más ideológica. Una verdadera guerra cultural ha invadido el terreno económico.
El origen de la guerra cultural contra la economía
Este conflicto no surgió de la noche a la mañana. En su origen, la economía clásica era una disciplina incómoda para el poder: revelaba las consecuencias negativas de políticas populistas, de subsidios descontrolados, de barreras comerciales y de inflación artificial. Decía cosas impopulares pero ciertas.
Con la expansión de ideologías progresistas en la segunda mitad del siglo XX, el enfoque científico fue reemplazado progresivamente por un enfoque normativo: cómo debería ser el mundo, según ciertas visiones del bien común. Se dejó de lado la evidencia empírica y se priorizó la narrativa moral. Las ideas de autores como Hayek, Mises o Friedman comenzaron a ser marginadas por considerarse políticamente incorrectas, a pesar de su rigor intelectual.
En su lugar, surgieron interpretaciones que presentan al Estado como el principal agente del bienestar, sin analizar los costos reales de sus políticas. Lo que antes se estudiaba como “teoría del valor subjetivo” hoy se transforma en retórica sobre “valores colectivos”. Y lo que antes era cálculo económico, ahora se reemplaza por activismo disfrazado de ciencia.
Cómo la ideología ha penetrado en las universidades y medios
Las universidades han sido uno de los principales frentes de esta guerra. Donde antes se enseñaban fundamentos como la escasez, el costo de oportunidad o el funcionamiento del mercado, hoy predominan cursos centrados en "economía feminista", "economía inclusiva", o "economía del cambio climático", muchos de ellos más ideológicos que técnicos.
Muchos de los estudiantes egresan sin haber leído una sola página de Menger o Böhm-Bawerk, pero sí con una amplia formación en teoría crítica, marxismo cultural y modelos matemáticos descontextualizados. Esta formación sesgada moldea generaciones de profesionales que validan políticas públicas sin cuestionarlas.
Los medios de comunicación también tienen su parte. Cada vez que se propone un subsidio, un control de precios o una reforma fiscal progresiva, se lo presenta como "progreso", ignorando sus efectos de largo plazo. En cambio, si alguien propone reducir el gasto público o liberalizar la economía, es tachado de insensible o retrógrado.
Este tipo de cobertura crea una narrativa donde la economía de mercado es siempre culpable, y cualquier medida estatal, por absurda que sea, es bienvenida si tiene una etiqueta moralmente atractiva. Así, el rigor se reemplaza por el aplauso fácil.
Justicia social vs eficiencia económica: un falso dilema
Uno de los ejes de esta guerra cultural es el supuesto conflicto entre justicia social y eficiencia económica. Como si ambos valores fueran incompatibles. La realidad es más compleja. No existe justicia en imponer políticas que empobrecen a largo plazo o que destruyen los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión.
Muchas políticas mal llamadas justas —como el salario mínimo excesivo, los controles de alquileres o los impuestos confiscatorios— terminan perjudicando precisamente a quienes dicen proteger: los más vulnerables. La teoría económica demuestra que los controles de precios generan escasez, que los subsidios perpetúan la dependencia, y que la inflación castiga más a los pobres que a los ricos.
No hay nada de justo en una economía que no crece, ni en un sistema que desincentiva la innovación. La verdadera justicia social se alcanza con oportunidades reales, no con asistencialismo disfrazado de compasión. Por eso, creo que es hora de dejar de oponer eficiencia y equidad, y empezar a ver cómo una economía libre y dinámica es la mejor herramienta para mejorar vidas.
El libre mercado como base racional y ética
El libre mercado ha sido caricaturizado como un sistema frío y desalmado, pero eso es una distorsión ideológica. En realidad, es el único sistema que parte de un principio ético innegociable: la libertad de elegir. Cada intercambio voluntario entre dos personas mejora su situación, de lo contrario no se produciría.
Además, el mercado castiga el despilfarro, premia la eficiencia y canaliza los recursos hacia donde son más valorados. No necesita de coerción ni de adoctrinamiento. Basta con que las personas tengan libertad y responsabilidad. En este sentido, es mucho más ético que cualquier plan centralizado que impone decisiones desde arriba.
Yo mismo he visto cómo pequeñas reformas de mercado en países latinoamericanos han generado mejoras sustanciales en la calidad de vida. Y también he visto cómo intervenciones masivas bienintencionadas han generado crisis, inflación y miseria. La evidencia es clara, pero muchas veces se ignora por razones ideológicas.
Recuperar el pensamiento económico clásico
Frente a esta ofensiva ideológica, creo que es urgente volver a las raíces del pensamiento económico. Releer a los autores clásicos, entender los fundamentos de la acción humana, y recuperar el método lógico-deductivo que distingue a la verdadera ciencia económica.
Esto no significa ignorar los problemas sociales. Al contrario, significa abordarlos con herramientas serias, no con consignas vacías. La economía no es una religión ni una moral: es una ciencia social que debe ayudarnos a entender cómo funcionan los incentivos y cómo se asignan los recursos.
En este camino, debemos también cuestionar a los economistas que se han convertido en profetas ideológicos. Ser economista no es ser un ingeniero social. Es ser un analista de las consecuencias, incluso cuando esas consecuencias no son políticamente correctas.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos informados?
La guerra cultural contra la economía no se gana en los claustros académicos. Se gana en la conversación cotidiana, en las redes sociales, en la opinión pública. Por eso, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad: educarnos, cuestionar, preguntar.
Debemos dejar de repetir mantras como “el Estado debe intervenir” o “hay que regular más” sin entender qué significa eso. Y empezar a preguntarnos: ¿cuáles son los incentivos que genera esta política?, ¿quién se beneficia realmente?, ¿es sostenible en el tiempo?
Yo he optado por informarme, leer a los economistas que no aparecen en los libros de texto oficiales, y compartir lo que aprendo. No porque crea tener todas las respuestas, sino porque creo que necesitamos más pensamiento crítico y menos pensamiento de consigna.
Conclusión
La ciencia económica está siendo arrastrada por una corriente cultural que premia la ideología y castiga el rigor. En esta guerra, nuestra mejor arma es la razón. Y el campo de batalla está en las ideas. Recuperar la economía como herramienta objetiva es crucial si queremos construir sociedades más libres, más prósperas y, en última instancia, más justas.